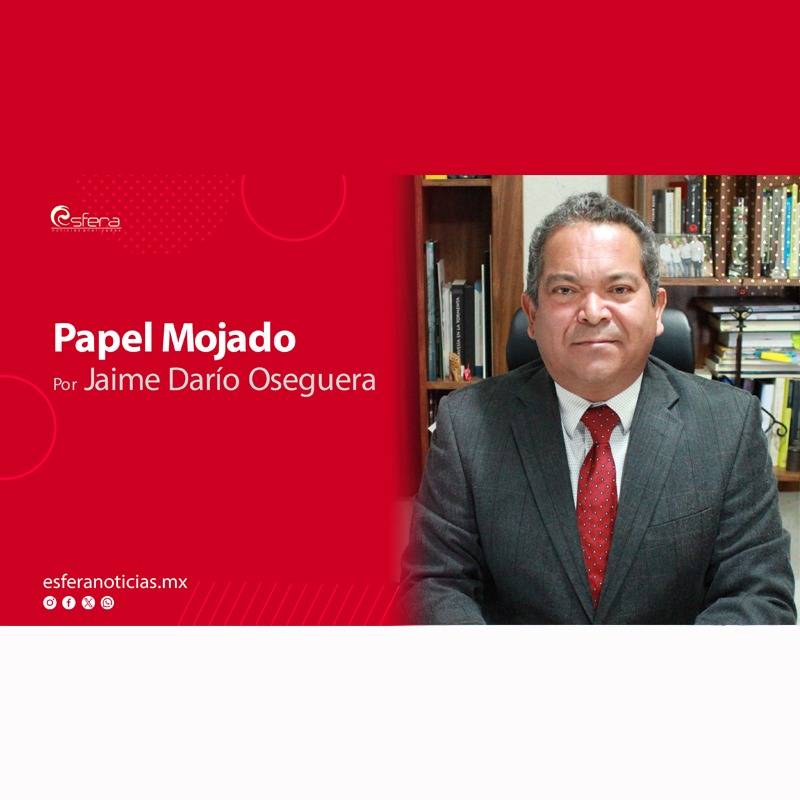Jaime Darío Oseguera Méndez
Murió Mario Vargas Llosa, tal vez el último de los grandes del boom latinoamericano. Con él es posible que se cierre un ciclo de los intelectuales que militaron en su juventud las causas de izquierda de la época y posteriormente fueron un ícono en la lucha contra el comunismo soviético y férreos defensores de la democracia liberal.
Un escritor o un intelectual nunca se desliga de las causas e ideología que interpreta como posibles. En función de eso escribe y selecciona sus manifiestos. Escoge sus luchas y se suscribe a los medios de transformación que tiene a su alcance. El poder que tienen los escritores es que son capaces de general mundos, realidades que siendo ficciones expresan los problemas de la cotidianeidad de manera fascinante.
En su libro “La verdad de las mentiras”, el peruano Nobel de literatura, reflexiona sobre la maravilla que significa la labor literaria.
La novela en general, dice Vargas Llosa, es una ficción sobre la realidad; sirve para pensar, de manera que el lector pueda imaginar realidades. La literatura entonces es una forma de pensar, reflexionar, criticar las verdades a las que uno tiene acceso cotidianamente y que por su propia naturaleza pueden ser bastante restringidas.
En agosto de1990 a invitación de Octavio Paz, participó en un célebre coloquio en el que fueron invitadas grandes personalidades del mundo intelectual, literario, artístico para discutir los temas que en ese momento generaban inquietud en el mundo de las ideas como el futuro de la democracia en América Latina.
También analizaron el transito de los países comunistas ante la caía de la Unión Soviética y la conformación de nuevos regímenes políticos. En ese momento no se tenía muy claro hacia dónde iban a conducirse; si serían monarquías, nuevas tiranías poscomunistas, países en el anarquismo total o democracias débiles cooptados por oligarquías locales que estaban surgiendo ante las nuevas condiciones económicas y políticas de esos países.
En ese encuentro, Vargas Llosa espetó ante Enrique Krauze, una definición que nadie esperaba. Paz había dicho minutos antes que México se escapaba de la tradición de las dictaduras (militares) que habían lastimado la vida política latinoamericana en el Siglo XX.
La respuesta es una pequeña joya de nuestra historia reciente, que causó un gran revuelo, por lo que vale la pena revivir ese momento ante la muerte del peruano.
Vargas Llosa dijo asi “Espero no parecer demasiado inelegante, pero yo no creo que se pueda exonerar a México de la tradición de dictaduras latinoamericanas, creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y aplaudir como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición (dictatorial) como un matiz, que es más bien el de un agravante. Yo recuerdo haber pensado en el caso mexicano con esta fórmula: México es la dictadura perfecta”.
Vale la pena desmadejar el contexto y las palabras. Vargas Llosa no era precisamente un hombre bien recibido entre los círculos de izquierda y el oficialismo en México. Estábamos pasando por un momento de cuestionamiento por la elección de 1988 y la percepción a nivel mundial es que el régimen hegemónico mexicano lejos de debilitarse o abrirse se fortalecía.
El sistema político mexicano, con la hegemonía del PRI era único en el mundo que no había perdido el poder por décadas.
Para un observador externo era inexplicable entender que se mantuviera el PRI en el poder, sin tener formas de democracia interna. No entendían la movilidad permanente que permitía renovación de la clase política, por lo tanto la apreciación de inmovilismo que señaló Vargas Llosa en aquel candoroso análisis de nuestro sistema no era acertado.
Sigue el escritor “La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, ni Fidel Castro, es México, porque es la dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene de hecho todas las características de la dictadura; no de un hombre, pero sí de un partido, que es inamovible, que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en la que, le sirve, porque confirma que es un partido democrático pero que suprime por todo.”
La apreciación fue inexacta en varios puntos: teníamos elecciones periódicas, partidos que crecieron hacia la alternancia; no hubo reelección y la ideología del propio partido fue tan dúctil como lo requería la cabeza sexenal. No hubo, para bien del país, golpes de estado ni dictaduras militares.
De ninguna manera fui ni seré su seguidor político. Al contrario, me parece bastante extralimitado y superficial en algunas de sus posiciones. No obstante lo anterior, al definir la “dictadura perfecta”, pasó a formar parte de la historia política del país. Hay que recordarlo para ver que tan lejos estamos, treinta y cinco años después.
Como narrador fue grande. Me quedo con tres de sus esplendidas e inmejorables obras: “La tía Julia y el escribidor” que revoluciona nuestra capacidad de entendimiento sobre las palabras, los adjetivos, redimensiona los sinónimos y varias décadas antes de las redes sociales, exhibe la influencia que tienen los influencers en el influenciable público de nuestros países.
“La Fiesta del Chivo” ha sido considerada una de las mejores novelas escritas en español en lo que va del siglo y justamente evoca los excesos de la política, las atrocidades de los dictadores, y la resistencia de nuestros pueblos ante el autoritarismo.
Lo que me transformó como lector fue “La Guerra del Fin del Mundo” donde exhibe magistralmente el choque entre dos extremos indeseables: el fanatismo y el autoritarismo, haciéndonos recordar la delgada línea de nuestra idiosincrasia entre ser creyentes y crédulos.
Habrá que releerlo. La inteligencia siempre aporta.